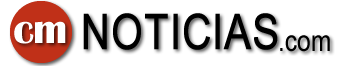El vuelo 9525 de la línea aérea low cost alemana Germanwings debía aterrizar la mañana del 24 de marzo de 2015 en el aeropuerto internacional de Düsseldorf. Pero Andreas Lubitz, copiloto de la nave de 27 años, tenía otros planes. La génesis de una mente perturbada y la anatomía de la peor catástrofe aérea europea de la década.
Apunta la nariz del enorme Airbus A320-211, de 37,6 metros de largo, directo hacia la montaña. Hacía mucho que Andreas Lubitz, 27 años y copiloto de la nave, lo tenía decidido. El vuelo 9525 de la línea aérea low cost Germanwings primero roza la ladera con una de sus alas y, luego, impacta de lleno a 800 kilómetros por hora contra la inmutable pared de piedra.
El calendario dice que estamos situados hace siete años, el 24 de marzo de 2015. Son las 10:40 de una mañana fresca y parcialmente soleada, y se acaba de producir la peor catástrofe aérea europea de la década.
El itinerario entre el aeropuerto de El Prat en Barcelona y el Internacional de Düsseldorf ha quedado trunco. Los restos de 150 personas (2 pilotos, 4 tripulantes y 144 pasajeros) están esparcidos como un patchwork siniestro sobre el macizo francés de Trois-Evêchés.
Génesis de una mente perturbada
Andreas Günter Lubitz nació el 18 de diciembre de 1987 en Montabaur, una pequeña localidad medieval de menos de 23 mil habitantes, a cien kilómetros de Fráncfort. Creció con sus padres (empresario él, profesora de piano ella) y su hermano. Desde chico manifestó su sueño de convertirse en piloto. Su habitación estaba empapelada con pósters de aeroplanos. A los 14 años aprendió a volar en planeador y empezó a formar parte del club cercano que los nucleaba.
De la primera parte de su historia no hay mucho más para destacar. Cuando, finalmente, llegó el momento de definir su vocación eligió formarse en la escuela de pilotos de Lufthansa, una de las mejores del sector de aviación. Dio exámenes de vuelo, de idiomas, de matemáticas y atravesó varios tests psicotécnicos. Terminó su entrenamiento en la ciudad de Phoenix, Arizona, en los Estados Unidos.
Fanático de correr maratones, Lubitz era también un joven al que le gustaba la música pop y usaba mucho las redes sociales. Fue a los 20 años que conoció, trabajando en un Burger King de Montabaur, a una chica de su misma edad que se convertiría en su novia: Kathrin Goldbach.
Lubitz se comportaba como un tipo normal y nada presagiaba el rumbo que tomaría su vida. Poco tiempo después comenzó a emerger un lado oscuro de su personalidad. Esto fue cuando le detectaron una enfermedad ocular llamada miodesopsias. Este trastorno de la vista se manifiesta, sobre todo, cuando se miran superficies claras, como el cielo o la nieve. Provoca que se vean destellos o como si hubiera moscas volando. También puede generar ceguera nocturna. Para Lubitz era la peor noticia. Esos cuerpos flotantes en su visión no eran un buen augurio para su ejercicio profesional. En esos años, preocupado, visitó a 46 especialistas. Ninguno le prestó demasiada atención a sus problemas visuales, no los consideraron tan importantes. Pero tampoco encontraron una solución al asunto.
Lubitz, en realidad, tenía problemas mucho más serios que esas mosquitas danzantes: estaba sumamente deprimido. En 2008, debido a un episodio de depresión profunda donde manifestó tendencias suicidas, estuvo bajo tratamiento. Mejoró y terminó sorteando con éxito los exámenes de las compañías aéreas a las que se presentó, los entrenamientos de vuelo y las evaluaciones psicológicas. Increíble.
En 2010, Lubitz obtuvo su licencia de vuelo. En 2013 fue contratado por la compañía Germanwings como auxiliar de vuelo. En septiembre del mismo año lo promovieron a copiloto. Lubitz, para obtener todos estos trabajos, habría ocultado en la medida de sus posibilidades sus problemas mentales previos.
Al momento del accidente, tenía computadas 630 horas de vuelo y la mayoría habían sido hechas en ese mismo tipo de avión. Experiencia no le faltaba.
El día del vuelo fatal Lubitz salió muy temprano de su departamento del barrio de Unterbach, a media hora del aeropuerto de Düsseldorf, donde vivía algunos días de la semana con su novia. Cuando no volaba, solía quedarse en la casa con sus padres en Montabaur.
Esa mañana el termómetro marcaba cinco grados.
El vuelo de ida con el comandante Patrick Sondenheimer (casado y padre de dos hijos) anduvo impecable. Despegaron 6:50 y llegaron puntuales a Barcelona.
Se cree que Lubitz tuvo la ocasión de estrellar el avión en ese primer trayecto porque quedó demostrado que el piloto se ausentó de la cabina por unos minutos. Pero Lubitz optó por hacerlo durante el vuelo de regreso.
Un suicida al mando
El avión carretea por la pista 07R de El Prat de Barcelona y despega con 26 minutos de retraso. Son las 10:01 de la mañana.
La muerte a la que se dirigen llegará con esa misma demora. Los pasajeros le han ganado a la vida unos míseros 26 minutos.
Las condiciones climáticas son buenas. A las 10:10 y el avión sobrevuela Toulon, Francia. El experimentado piloto Patrick Sondenheimer aprovecha que están alcanzando la altitud crucero y le avisa a su copiloto Lubitz que irá al baño. No ha tenido tiempo de hacerlo en el aeropuerto. Lubitz, encantado, contesta: “Ve cuando quieras”.
A las 10:27 el avión ya ha alcanzado los 11.500 metros. Patrick se quita el cinturón de seguridad, se levanta de su puesto, estira el esqueleto y, antes de salir de la cabina, le dice a Lubitz: “Tú controlas ahora”. Lubitz le responde una ironía: “Eso espero”.
Este es el momento que el suicida ha estado esperando.
Apenas Patrick sale de la cabina de mando, Lubitz activa el cierre de la puerta blindada. Desde los atentados terroristas es una opción de seguridad para que malvados secuestradores no puedan abrir desde afuera y tomar el control de la aeronave.
Mientras Patrick hace pis, el avión comienza a bajar a un ritmo de 900 metros por minuto. En cuatro minutos ha descendido casi 4000 metros.
Las torres de control aéreo observan inquietas el movimiento inusual de este avión. Llaman por radio, pero Lubitz no responde. Está inmerso en su fanático mundo de destrucción masiva.
Patrick vuelve alarmado del baño e intenta abrir la puerta de la cabina: “¡Soy yo!”, le vocifera.
Lubitz imperturbable continúa descendiendo. El comandante desesperado le grita: “¡Por el amor de Dios, abre esta puerta!” e Introduce el código de emergencia para abrirla, pero no funciona. Lubitz lo ha cambiado. La luz roja titila: acceso denegado.
Suenan las primeras alarmas de caída. Los pasajeros se asustan y empiezan los gritos. Patrick patea la puerta. Nada. Los segundos corren.
A las 10:35 Patrick pide que le busquen una barra de metal que tiene escondida en la parte trasera del avión. Golpea con todas sus fuerzas la puerta de la cabina. Está cerrada a cal y canto. Lubitz acelera al máximo los motores del monstruo de metal con el que quiere desintegrarse y abandonar el planeta Tierra.
A las 10:37 se encienden más alarmas que pitan con furia. Patrick sigue intentando entrar a su puesto de mando, pero ya intuye que no va a lograrlo.
El avión es un caos absoluto.
Todos se han dado cuenta de que se matan.
Los controladores aéreos contienen, petrificados en sus puestos, la respiración. Un desastre es inminente. Activan el código de emergencia que indica que los pasajeros están en peligro. Un avión caza, Mirage 2000, llega a despegar de la base de Orange y se dirige hacia el vuelo 9525 a toda velocidad.
No llegará a tiempo.
Lubitz dentro de su cubículo respira tranquilo. Solo está haciendo lo que tanto desea. Morir. Desaparecer.
A las 10:40, a 2.700 metros de altura, un ala acaricia la montaña y se rompe. Más gritos y alarmas estridentes dan paso al silencio total.
Son las 10:41 y el avión ya no figura en ningún radar.
Su última altura registrada es de 1.890 metros.
A las 11:10 de la mañana los helicópteros franceses divisan los restos humeantes.
Las cajas negras, que encontrarán dos semanas después, darán fe de lo ocurrido dentro del avión durante la dramática caída.
En el cóctel de nacionalidades de las víctimas hay 35 españoles, 67 alemanes, varios mexicanos y australianos, marroquíes, belgas, colombianos y tres argentinos. Dos, entre todos ellos, eran bebés.
Anatomía de un desastre
Un video de un celular de uno de los pasajeros del avión, que fue recuperado luego de la tragedia, tenía retratados los segundos finales del vuelo. El diario alemán Bild y la revista francesa Paris Match tuvieron acceso a esa filmación casera. Ellos describieron una escena caótica, donde no se distinguían personas en particular, pero se escuchaban gritos de terror.
Quedó claro que los pasajeros eran conscientes de que el avión estaba por estrellarse. Varias veces y en varios idiomas se repetían dos palabras: “¡Dios mío!”.
No hubo plegaria que pudiera salvarlos.
Apenas comenzada la pesquisa se allanó el departamento de Lubitz donde las autoridades encontraron varios certificados rotos muy significativos. El rompecabezas de papel les reveló que el piloto había estado bajo tratamiento psiquiátrico, que había tenido una depresión y que su psiquiatra le había indicado la baja. El profesional le había diagnosticado una posible psicosis y le había recomendado tratamiento psiquiátrico hospitalario. La fecha estampada en ese papel era el 10 de marzo de 2015. Solo dos semanas antes.
Está claro que ese día Lubitz no debería haber volado. Ni ese ni tantos otros.
Además, los peritos informáticos descubrieron que en los días previos a estrellar la nave Lubitz había estado buscando en Internet métodos para terminar con su vida.
Su enfermedad ocular, el estrés laboral y su frágil psiquis habían construido esa bomba asesina que las autoridades no detectaron a tiempo o minimizaron irresponsablemente. Los controles habían fallado y costado demasiadas vidas.
Buceando en el pasado de Lubitz, los detectives hallaron aquella grave depresión de 2008 donde había confesado su tendencia suicida. Cuando comenzó la recaída psíquica en 2014, Lubitz la piloteó para que no trascendiera.
Además, en ese último mes, el piloto había hecho un movimiento osado para su economía nada robusta: había adquirido dos autos Audi cero kilómetro. Uno se lo entregaron cinco días antes del vuelo final.
Una vez ocurrida la tragedia se supo que Lubitz esperaba un hijo con su novia desde hacía siete años, Kathrin Goldbach quien ejercía de profesora de matemática e inglés. Ella misma les había anunciado a sus alumnos del secundario de Krefeld: “Voy a ser mamá”. Pero resultó ser que Kathrin estaba cansada del carácter iracundo, controlador y obsesivo de su novio. Le dijo a sus amigos que quería suspender los planes de casamiento y que estaba buscando un departamento donde mudarse. Uno de esos amigos le confesó al diario Bild que Lubitz “le decía a ella hasta el largo de la pollera que debía usar”.
Unos días antes del vuelo 9525 la pareja rompió.
Lo cierto es que había un motivo más para el alejamiento de Kathrin. Había descubierto que su novio había tenido un romance en 2014 con una azafata de 26 años llamada María W. Fue esta joven quien reprodujo en los medios una frase reveladora que Lubitz había pronunciado tiempo atrás: “Un día voy a hacer algo que cambiará todo el sistema y así todos sabrán mi nombre y lo recordarán”.
María W. contó, también, que su relación discurría en habitaciones de hotel y que él, algunas noches, “se despertaba gritando ¡Nos caemos! Vivía estresado por las condiciones de trabajo. Poco dinero y demasiada presión. De su enfermedad ocular hablaba poco y solo dijo que debido a ello hacía un tratamiento psiquiátrico”. Para los investigadores franceses no quedaron dudas: Lubitz había premeditado la colisión.
La fiscalía alemana consideró que el único responsable de la tragedia fue Andreas Lubitz. Exoneró a Germanwings, Lufthansa y a los médicos que atendieron a Lubitz. Y cerró el caso.
Los familiares de las víctimas no estuvieron de acuerdo. Consideraron que el piloto había dado señales de sus problemas mentales y que deberían haberlo observado más de cerca. Además, consideraron insultante la indemnización de 25 mil dólares ofrecida por la compañía aérea por cada fallecido.
El caso desató debates sobre los límites del secreto médico profesional. Las leyes alemanas sobre confidencialidad son muy estrictas, pero lo cierto es que los médicos estaban autorizados a informar si hubieran considerado que había vidas en peligro. No lo hicieron.
En la tumba del piloto Andreas Lubitz en Montabaur solo dice: “Andy. 2015″.
No hay apellido, ni fecha de nacimiento o muerte, ni frase amorosa.
Es todo lo que quedó del hombre que quería que todos lo recordaran y supieran su nombre.
El olvido y una tumba sin datos es su sentencia perpetua.
Fuente: Infobae